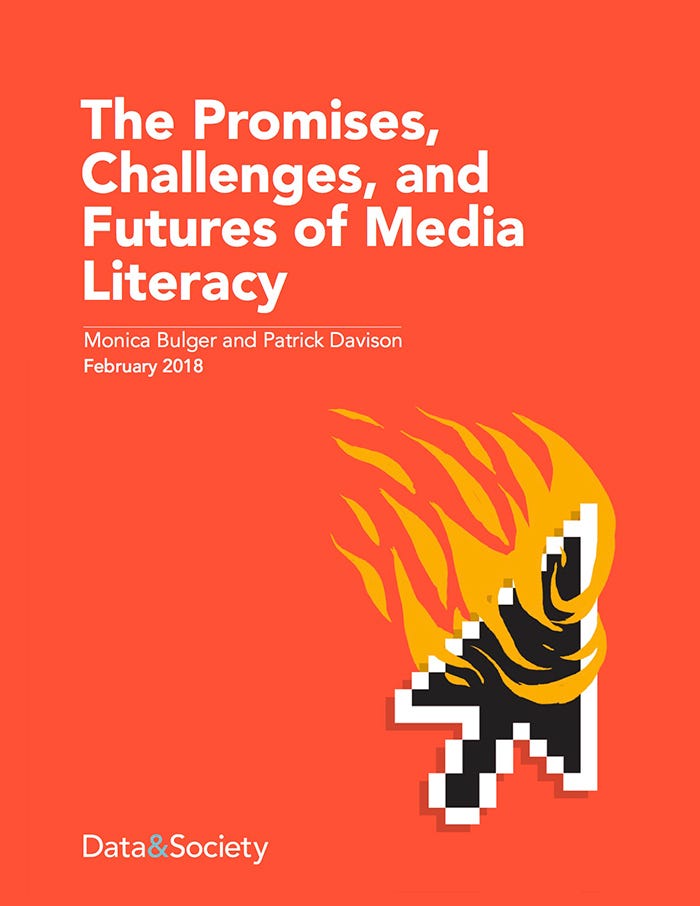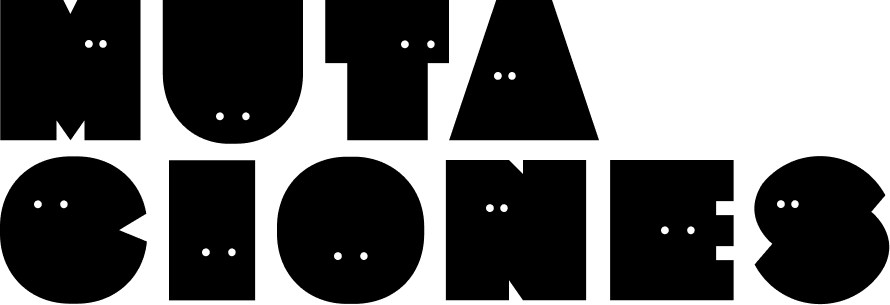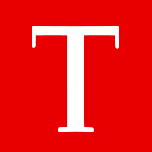En los últimos días no sé por qué me provocó volver a ver The Newsroom, la serie de Aaron Sorkin sobre el mundo del periodismo televisivo que estuvo al aire por primera vez en HBO entre el 2012 y el 2014. Como en su serie anterior ampliamente celebrada, The West Wing, Sorkin relata las historias de una versión idealizada de nuestras instituciones democráticas: en The West Wing, son funcionarios públicos de la Casa Blanca motivados por el bien común y comprometidos con mejorar la vida de los ciudadanos; en The Newsroom, son los periodistas que están motivado por un interés profundo por la verdad y por informar a su audiencia para tomar buenas decisiones. Sus personajes pueden no ser perfectos, pero son ciertamente buenas personas con intereses nobles que se manifiestan en decisiones cuidadosamente ponderadas y evaluadas al servicio del bienestar público.
Ya en su tiempo, The Newsroom podía pecar de ingenua, o de excesivamente idealista: en una industria cada vez más movida por el entretenimiento y la comercialización, la serie nos presenta una organización noticiosa que decide poner la verdad por encima de las utilidades. Pero apenas una década después, todos los peores temores de la serie hoy día son el default que asumimos como normal y cotidiano: la cultura mediática está dominada por el espectáculo y el sensacionalismo, la capacidad para generar y difundir desinformación está más allá de cualquier tipo de control, las instituciones informativas están desprestigiadas y carecen de la confianza del público. Vivimos en un mundo donde un número cada vez más grande de personas piensa que la Tierra es plana o que las vacunas nos convierten en antenas 5G, por no mencionar otras teorías de la conspiración bastante más oscuras y radicales.
Es imposible ver The Newsroom sin una cierta sensación de nostalgia.
Nuestra capacidad para informarnos sobre lo que ocurre en el mundo nunca ha sido más amplia y accesible, pero la capacidad para desinformarnos se ha expandido en la misma medida — y en tiempos de contenidos algorítmicos y realidades sintéticas, la guerra contra la desinformación se ha vuelto más desafiante que nunca. Y estamos perdiendo. Las operaciones de desinformación han pasado de ser articulaciones espontáneas para convertirse en operaciones industriales que inundan las redes sociales y rebasan cualquier esfuerzo de verificación. La manipulación de la realidad no solamente es posible, sino que se ha convertido en una práctica sistemática y bien financiada con impactos significativos en la política, la sociedad, y la confianza en las instituciones.
Por eso esta semana quiero explorar las complejidades de la guerra contra la desinformación, y las dolorosas maneras en las que estamos perdiendo: empezando por ilustrar cómo se está manifestando esta guerra y cómo ha evolucionado a la par que han evolucionado nuestras tecnologías para crear y distribuir contenidos. Pero luego tenemos que examinar las brechas que no logramos subsanar a través de un enfoque basado en la alfabetización mediática y la acción individual, que ha sido nuestra principal respuesta frente a estos aparatos de desinformación. Pero no quiero que pensemos que porque estemos perdiendo esta guerra, tengamos que rendirnos, sino todo lo contrario: tenemos que pensar en formas nuevas, innovadoras, de pelear las siguientes batallas, porque lo que está en juego no son solo los fake news que te manda la tía Paquita por el grupo familiar de WhatsApp: lo que está en juego es la legitimidad y confianza que tenemos en nuestras instituciones democráticas.
Los fake news de la tía Paquita y la legitimidad de las instituciones democráticas
Porque cuando la tía Paquita te comparte ese enlace a noticiasfalsas.xyz o algo por el estilo siempre parece divertido, siempre parece un problema de “jaja pobre tía Paquita no entiende cómo funciona internet”. Pero las consecuencias que hay detrás de eso son sumamente graves.
En primer lugar, porque el impacto directo de la desinformación es distorsionar e influenciar la opinión pública, apelando a nuestros más bajos instintos: las fake news están diseñadas para activar una reacción emocional, una indignación una rabia en sus receptores, el tipo de respuesta emocional negativa que hace que queramos rebotar la foto, el video, o el enlace junto con nuestro comentario enardecido. De esa manera consiguen contaminar rápidamente las redes sociales y los grupos de WhatsApp, a menudo explotando el hecho de que reaccionamos al titular y a la impresión antes que al contenido de la noticia. Así se van formando cadenas de distorsión de la opinión pública, un reenvío a la vez.
Estas cadenas de distorsión tienen efectos reales: en la percepción que nos formamos de las autoridades y nuestros representantes políticos, en los resultados de las elecciones. Estos circuitos desinformativos son responsables de que aún existan muchas personas en Estados Unidos que piensan que Barack Obama nació en Kenya, han contribuido a fortalecer y difundir la retórica del Brexit en el Reino Unido, y han sido un elemento fundamental en la radicalización y polarización de discursos políticos alrededor del mundo.
Pero el impacto mayor que tienen es aún más grande: los circuitos de desinformación socavan la confianza que tenemos en las instituciones. Y sí, el pensamiento crítico y un cierto grado de escepticismo serán siempre saludables en toda sociedad democrática, pero los aparatos de desinformación buscan establecer como punto de partida que las instituciones y los medios nos mienten, y nos están escondiendo cosas. Que más allá de la crítica y del escepticismo, todas sus acciones son ilegítimas y deshonestas y deben ser combatidas.
Y así es como la tía Paquita erosiona los fundamentos de la democracia, un WhatsApp a la vez. “Yo no creo, pero podría ser”, dice la tía Paquita, o “yo no sé, pero lo comparto por si acaso”. Y de pronto más personas empiezan a preguntarse si realmente una red global de pedófilos caníbales satánicos ha organizado una conspiración para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. PORQUE HAY PERSONAS QUE REALMENTE CREEN ESTO.

Pero siempre hemos estado en guerra con Eurasia
La desinformación, especialmente en política, no es una novedad: Josef Stalin, por citar solo un ejemplo, fue famoso por hacer modificar las fotografías para eliminar de ellas a las personas que desaparecía en sus purgas masivas, haciendo como si nunca hubieran existido. Joseph Goebbels fue el principal propagandista de la Alemania Nazi, desplegando todo un aparato de comunicaciones en radio, prensa, y cine para difundir la ideología del Tercer Reich. Difícilmente estamos frente a algo completamente nuevo.

La novedad es la escala y la complejidad a la que nos estamos enfrentando, y la manera como las operaciones de desinformación han evolucionado en los últimos años. Quizás hubo un momento cuando la desinformación en redes sociales era principalmente generada por comunidades de trolls, que se divertían creando posts incendiarios y viendo a las personas reaccionar de manera indignada. Pero ese momento fue hace mucho tiempo: hoy día la desinformación ha pasado de ser una actividad artesanal a ser una operación de complejidad industrial, con respaldo financiero significativo y capacidades tecnológicas importantes. Las operaciones de desinformación responden a estrategias cuidadosamente planeadas y ejecutadas para empujar agendas políticas, económicas, o ideológicas, y tienen la capacidad para alcanzar millones de personas a nivel global en momentos especialmente sensibles.
Sus métodos, además, se han vuelto mucho más sofisticados. No se trata solamente de crear imágenes escandalosas o memes que luego viralicen en redes sociales: se trata más bien de crear todo un entramado de fuentes interconectadas entre sí, incluyendo artículos, videos, imágenes, páginas web, documentos, todos referenciándose mutuamente y creando la percepción de que se trata de cuerpos de evidencias reales y bien sustentados. Todo tiene fuentes y referencias y citas para sentirse verosímil y confiable.
Y por supuesto, ahora tenemos que lidiar con el desafío de la inteligencia artificial generativa: la tecnología que nos permite ser mucho más productivos y creativos también nos permite generar contenidos falsos con una facilidad y escala nunca antes vistos — y podemos pensar de nuevo en las famosas imágenes del Papa con su abrigo Balenciaga o del arresto violento de Donald Trump por agentes federales, todas generadas utilizando Midjourney, como solo un ejemplo del alcance que pueden tener estos contenidos falsos.

Estos contenidos pueden producirse a gran escala y con muy buena calidad, y luego difundirse en redes sociales explotando la naturaleza de los algoritmos que hipersegmentan la información que muestran a personas con perfiles cada vez más específicos: puedo mostrarles ciertos contenidos y lenguajes a personas en un área geográfica específica, con ciertos intereses y preferencias, con ciertas características demográficas, y luego mostrarle algo completamente diferente a un grupo ligeramente distinto. El resultado es que, sin darnos cuenta, terminamos habitando en versiones de la realidad completamente distintas y desconectadas entre sí, pero creemos que todos estamos mirando lo mismo.
El resultado final de la desinformación es que terminamos fracturando la realidad en una serie infinita de parcelas irreconciliables.
Aprender a ser buenos ciudadanos
La respuesta más sólida y articulada a este problema ha venido desde el campo de la alfabetización mediática (media literacy) y de la ciudadanía digital: tenemos que aprender a movernos en estos ecosistemas mediáticos altamente distorsionados y desarrollar la capacidad para distinguir la información confiable de la engañosa, y tenemos que esforzarnos por lograr que más personas puedan desarrollar esas capacidades también. Es un poco como The Newsroom: si tenemos un buen proceso editorial y nos esforzamos por verificar siempre nuestras fuentes y cruzar nuestra información, entonces estaremos protegidos contra la avalancha de desinformación.
Pero hay tres problemas con esta respuesta individualizada. El primero es que la información falsa está cada vez mejor diseñada para evadir nuestros filtros cognitivos — y esto es verdadero para todas las personas. Siempre queremos pensar que somos inmunes a los efectos de la propaganda y la publicidad, pero la verdad de la milanesa es que nadie es inmune a esos efectos porque operan por debajo de nuestro registro consciente. Las fake news están diseñadas para generar una reacción emocional inmediata, una reacción visceral de miedo o de rabia que nuestro cerebro procesa con sistemas completamente distintos al de la cuidadosa evaluación de evidencia. Es por eso que podemos encontrarnos retuiteando o compartiendo algo que nos causa indignación para después darnos cuenta de que solo habíamos leído el titular.
El segundo problema es el volumen incalculable de contenido. Simplemente es demasiado. Cualquier esfuerzo individual por verificar la información que consumimos se enfrenta a la dificultad logística de tener los recursos y el tiempo para poder ser esos ciudadanos responsables que nos encantaría ser, leyendo todos los artículos y luego verificando las fuentes y cruzando la información tal como lo harían los periodistas de The Newsroom. Con dos diferencias importantes: uno, a esos periodistas les pagan por hacer eso. Dos, esos periodistas no existen. Para los que sí existimos y no nos pagan por verificar información en nuestro día a día, ejercer la ciudadanía responsable se vuelve económicamente imposible.
Pero el principal problema con la respuesta de la alfabetización mediática es que traslada toda la responsabilidad por el control y la verificación de la información a los individuos que no tienen ni las capacidades ni los recursos para poder hacerlo. Tú yo luchando contra las campañas sistemáticas de una granja de trolls en Rusia — piénsalo. Podemos informarnos lo mejor posible, podemos refinar nuestros filtros y dedicar tiempo a verificar nuestras fuentes y ser esos ciudadanos y ciudadanas ideales que Aaron Sorkin escribiría en sus guiones. E igual perderemos, porque el problema es demasiado grande como para ser abarcado por la acción individual. Es como creer que podemos luchar contra el cambio climático llevando nuestras bolsas reutilizables al supermercado: sí, claro, estamos poniendo de nuestra parte, pero el problema real está en otro lado. Y si no resolvemos el problema real, ni nuestra alfabetización mediática ni nuestra bolsa reutilizable van a hacer ninguna diferencia.
Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra
Hay un problema adicional con poner toda la carga de la respuesta a la desinformación sobre los individuos, esperando que podamos convertirnos en “consumidores responsables”. Y es que hemos llegado al punto de que ese mismo sentido de responsabilidad, escepticismo y pensamiento crítico está siendo instrumentalizado como una herramienta para promover una agenda de desinformación. Eso que creemos que puede protegernos está siendo explotado como una manera de confundirnos.
Quizás el caso más ilustrativo de esta instrumentalización del pensamiento crítico sea Russia Today, o RT, la agencia de noticias del gobierno ruso. RT fue creada con el explícito propósito de mejorar la imagen de Rusia frente a los países de Occidente. Pero parte de su mensaje gira también en torno a cuestionar las narrativas presentadas por los medios occidentales, denunciándolas como incompletas o sesgadas, y promocionar la idea de que los espectadores deberían cuestionarlo todo, todo el tiempo. Y claro: no hay nada de malo con esa idea, al menos en principio. Por supuesto que deberíamos cuestionarlo todo, por supuesto que deberíamos hacer preguntas sobre las narrativas que nos presentan los medios. ¿Qué podría haber de malo en eso?
El problema es que RT, así como otros aparatos de desinformación y teorías de la conspiración, construyen sobre ese principio razonable y lo extrapolan para decir que no solo deberíamos cuestionar estas narrativas por ser saludablemente escépticos, sino porque nos están mintiendo activamente. En consecuencia incentivan a las personas a hacer su propia investigación pero partiendo del descrédito de todas las fuentes confiables establecidas, en los medios, en la academia, o en el discurso público — empujando a las personas hacia fuentes cada vez más cuestionables en foros, redes sociales, y canales de YouTube, en círculos argumentativos donde es fácil terminar atrapado entre fuentes que se refieren a sí mismas para darse validez.
Lo paradójico es que toda esta conducta se deriva de los mismos principios — cuestiona lo que lees, verifica tus fuentes, haz tu propia investigación. El mensaje de RT y de las teorías de la conspiración es al final el mismo que el de la alfabetización mediática: tienes que ser un consumidor responsable de información, tienes que hacer tu propia tarea. Pero solo tienen que llevarlo un par de pasos más allá para terminar explotando esos mismos principios para desacreditar a las instituciones y a la esfera pública, absorbiendo a las personas en hoyos negros de desinformación.
Y claro, eso no quiere decir que entonces la única solución sea creerle a CNN. Pero creo que sí quiere decir que no podemos apoyarnos únicamente en la esperanza idealista de una respuesta individual, de que nos convirtamos en esos periodistas ciudadanos que buscan recrear los capítulos de The Newsroom, porque si esa es nuestra única esperanza, entonces estamos perdiendo la guerra.
Y quiero pensar que no tenemos que perder la guerra.
¿Y ahora quién podrá defendernos?

Mientras escribo esto el Perú se encuentra una vez más en llamas por un nuevo escándalo político de resultado impredecible. Y como cada vez que esto ocurre (que es con mucha mayor frecuencia a la que me gustaría) experimentamos también una explosión de noticias falsas y desinformación que oscurecen y hacen sumamente difícil cualquier tipo de análisis responsable de lo que está pasando. Esto no es único al Perú, sino que se ha convertido en la nueva moneda común de la vida política latinoamericana y global, y es también el resultado de operaciones de escala industrial que son movilizadas al servicio de una u otra posición o personaje político. De nuevo, lo que está en juego no es la relación o percepción que tenemos de la tía Paquita, sino la salud de nuestra vida democrática y de nuestra esfera pública.
Pero si el sano escepticismo y el consumo responsable de información no solo no van a ser suficientes, sino que bien podrían ser usados en nuestra contra, ¿entonces qué nos queda como posibles respuestas? Creo que además de la respuesta individual desde el consumo responsable, tenemos que pensar también en cuál es nuestra respuesta colectiva, y cuál es nuestra respuesta institucional.
A nivel colectivo, tenemos que romper con la equivalencia entre discurso público y redes sociales. Sobre todo luego de la pandemia, son los canales digitales los que han terminado absorbiendo la gran mayoría de nuestra deliberación ciudadana — a menudo en plataformas con incentivos perversos, con modelos de negocios que dependen del engagement y las impresiones de anuncios publicitarios y en consecuencia se benefician de promocionar contenido incendiario y escandaloso que genera más vistas e interacciones. La calidad de nuestra discusión pública no puede estar subsumida a las utilidades de Meta o a los caprichos de Elon Musk: tenemos que asumir el desafío de diseñar nuevas plataformas de interacción ciudadana, tanto en el mundo presencial como en el mundo digital, que creen las condiciones para tener buenas conversaciones sobre los asuntos públicos. Hemos llegado a tal punto de saturación que le rehuimos a estas discusiones porque las hemos convertido en enfrentamientos entre hinchas en lugar de intercambios de opiniones y posiciones — pero está en nuestro poder crear nuevos tipos de foros donde podamos tener conversaciones honestas y constructivas.
A nivel institucional, los actores públicos, privados, y mediáticos tienen que adoptar una serie de conductas alrededor de la confianza, la transparencia, y la integridad, que ayuden a reconstruir su legitimidad frente a un público desencantado. La transparencia, por ejemplo, alrededor de los procesos editoriales y las fuentes de financiamiento es sumamente importante para reconstruir la confianza en los medios de comunicación. La declaración explícita y pública de conflictos de interés de parte de accionistas, periodistas y columnistas debería ser una expectativa mínima para cualquier persona que participe de estas instituciones. Si los actores mediáticos quieren recuperar la confianza del público tienen que dejar de comportarse como si fuera 1972 y las personas no tuviéramos más alternativa para informarnos que leer su periódico, escuchar su radio, o ver su canal de televisión: no solamente contamos ahora con incontables fuentes de información, sino que son esas mismas fuentes las que están revelando las brechas de transparencia e integridad que existe en la opacidad de las instituciones mediáticas.
En otras palabras: si la desconfianza va a ser tan abrumadora, la pregunta que tendríamos que estar haciendo por encima de otras es, ¿cómo contribuimos a generar confianza? ¿Cómo fortalecemos los vínculos y creamos los contextos para que podamos tener las conversaciones que sí queremos tener? La desinformación y las fake news no se van a ir, y seguramente van a empeorar. De modo que va a depender de una respuesta colectiva, de los individuos, la sociedad organizada, y las instituciones, si no queremos atrapados en un multiverso de realidades sintéticas.

👾 Realidades sintéticas
Una nueva generación de algoritmos capaz de generar contenidos completamente nuevos está evolucionando rápidamente.
🤖 ¿Y ahora cómo hacemos para regular la inteligencia artificial?
¿Estamos preparados como sociedad para convivir con AI? Exploramos 4 desafíos que nos ayudan a entender los principales retos.
🐦 El futuro según SxSW
¿Qué tienen que ver un tipo que dice que los pájaros no existen, el metaverso, la guerra en Ucrania y la nueva obsesión millennial por celebrar a las personas que renuncian a sus trabajos?